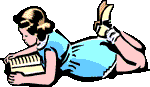Ante la puerta y con gran dificultad, extrae la llave del bolsillo de su pantalón, operación en extremo complicada si se toma en cuenta que carga con los paquetes de víveres para la quincena. Desliza su mano izquierda y la sumerge en el bolsillo derecho de su pantalón y entre monedas y estrellas de mar, engarza con el dedo índice la argolla del llavero, comienza a sacar su mano suave y lentamente del bolsillo, pero es tan débil su vínculo con las llaves, que estas, al sentir el frío de la noche, no resisten, tiemblan y se arrojan al vacío.
Flexiona lentamente las rodillas para probar si puede alcanzarlas, va aproximando su mano, cada vez más cerca de ellas, rastreando el piso como un viejo molusco que olfatea la carroña del fondo submarino, pero uno de los paquetes se vuelca desparramándose por el pasillo, maldice, deja caer los otros paquetes, levanta las llaves, se pone de pie y abre, entra en el apartamento, enciende las luces y regresa a recoger todas aquellas cosas, las despacha poco a poco en su sitio, se toma todo el tiempo y limpia los regueros hasta no dejar evidencias, salvo una lata de calamares sobre la mesa, cierra la puerta con llave.
Se queda mirando el apartamento, ¿Y ahora qué? No es posible que todo halla concluido, no es momento de abochornarse en la cama, ni de buscar agendas y marcar números sin respuesta, ni de cambiar de sitio los muebles, no era el momento para un espacio en blanco.
Se queda mirando el apartamento, ¿Y ahora qué? No es posible que todo halla concluido, no es momento de abochornarse en la cama, ni de buscar agendas y marcar números sin respuesta, ni de cambiar de sitio los muebles, no era el momento para un espacio en blanco.
Desde su partida, ella le dejó constancia y su ropa, (la que a él le gusta), sus libros, su Amiguetti tamaño tarjeta postal en la inmensa pared blanca de la sala, los aceptó como una venganza, ella le demostró sencillamente que podía caminar por las calles, hacer el amor, comer, vestirse y soñar sin su ayuda, a cambio le dejó ese paisaje cotidiano donde todo lo demás se fundía con lo suyo. Y el tipo en vez de ir y tantear en las calles, aceptaba el pinche orden de las cosas, la breve aritmética de los días, buscó el disco de Eartha Kitt que escucharon tantas veces juntos, por no fallar a su nostalgia, por no defraudar a su circunstancia de triste, para no transgredir su escenario de hábitos consumados y objetos inertes.
Pero aún queda algo, se desnuda y va a buscar la lata de calamares que está en la mesa, enciende el tocadiscos y una voz chiclosa y tremenda canta a través de la lluvia definitiva y remota de los viejos discos de acetato acerca de pasados y festivos días de amor en Portugal, va a la cocina y saca una escudilla e introduce el dedo en el ojo del abre fácil, jala de éste y queda prendido en su dedo como un anillo barato y extravagante, lo observa largo rato, no tiene sentido y arroja el anillo barato y extravagante al basurero.
La lata continúa intacta, la voz del tocadiscos dice que su corazón le pertenece, saca un cuchillo grande, filoso, de mango negro y lo entierra en el borde de la lata y sin derramar una gota desprende la tapa, la coloca de nuevo en la mesa y da un grito: en medio de la viscosidad de aceite y tinta tictañean un sin número de burbujas.
La voz del tocadiscos se alza y de la sala sincopadamente emerge "I want to be evil" se acerca lentamente con el cuchillo al acecho y las burbujas cesan, se acerca más y algo le pringa el rostro, grita, el cuchillo cae, echado hacia atrás ve un pequeño tentáculo que emerge, oscila ebrio y se azota fuera de la lata hasta caer desmayado, algo lo empuja nuevamente hacia la lata, la voltea y en medio de aquel charco negro, un pequeño, blancuzco y agonizante calamar lucha convulsionado contra su desgracia.
La voz del tocadiscos se alza y de la sala sincopadamente emerge "I want to be evil" se acerca lentamente con el cuchillo al acecho y las burbujas cesan, se acerca más y algo le pringa el rostro, grita, el cuchillo cae, echado hacia atrás ve un pequeño tentáculo que emerge, oscila ebrio y se azota fuera de la lata hasta caer desmayado, algo lo empuja nuevamente hacia la lata, la voltea y en medio de aquel charco negro, un pequeño, blancuzco y agonizante calamar lucha convulsionado contra su desgracia.
Conmovido, lo levanta con sus manos, pero se escurre y resbala y de un golpe seco deja de girar el disco, de un salto lo deja en el fregadero, pero la criatura parece morir, comienza a buscar, a sacar ollas, recipientes. Nada. Sin saber por qué, corre al dormitorio y trae una de esas antiguas botellas de leche que ella tantas veces usó como florero, lo enjuaga aprisa, la llena de agua y la pone junto al animal que parece no moverse más.
Pero sí, en una mirada comprende y con las últimas fuerzas que le restan comienza a reptar hacia la botella, se aferra a ella, la abraza en medio de horribles convulsiones de agonía, tratando de algún modo escalar, de resolver con las ventosas, de amarla, de poseerla, de adquirirla, de asumirla con esos tentáculos tronchados, fija dos y los siguientes empujan hacia arriba, los otros se apoyan al suelo del fregadero, su cabeza como un globo desinflado, como un ser desangelado, como una bandera dormida, cuelga de un lado y con un movimiento del otro, desnucado, a media asta, lerdo, un tentáculo sobre otro y otro y otros y una larga pausa, larga larga y rígido con los ojos aplastados, deslizándose hacia abajo, perdiendo trecho, luego otro esfuerzo, recuperando milímetros preciosos, otros jaleos, frío, hinchado y coagulado se detiene nuevamente y otra vez se torna moribundo, fracasando, palpitantemente y las puntas de sus brazos alcanzando casi los bordes de la boca de la botella, ahora no cede, no descansa, no cuando sus brazos al fin besan el agua y su cuerpo divaga todavía en el vacío, apunto de caer, pero no, ya no, los tentáculos entrando, los unos, los otros y viene lo peor cuando trata de introducir la cabeza, contorsionándola, estrechándola, ahorcándola, exprimiéndola, sofocándola, engangrenada, casi cabiendo, deslizándose, lentamente, la protuberancia va pasando, tortuosamente succionada por la gravedad, hasta caer de pique, hasta el fondo, acurrucado y autista.
El individuo lleva la botella hasta la sala donde hay más luz, contempla el débil cuerpecito en reposo y unos ojitos grises agradecen enfermos. Ve la raya rosada que empieza a dilatarse por su cabeza y la sutil incandescencia que va tornándose en aquella mirada y cuando transcurren los minutos y el rosado lo invade por completo y sus diminutas vísceras lo irrigan, y sus tentáculos se estiran y se encogen recibiendo oxígeno y silencio mientras dos membranas ondean a sus costados y así que van pasando horas y va amaneciendo y el rosado se vuelve púrpura, transformándolo del todo en esa flor invertida, en ese repentino meteoro, a salvo, vivo, el hombre se regocija y puede al fin consagrarlo como el más bello hallazgo, o quizá más que eso, lo mira con gozo y mansedumbre, comprometidamente, como a un ideal.